Cuando el carácter de la persona exige un rigor en lo que le rodea, se convierte en una suerte de perfeccionista, siempre ávido de sustancia, de calidad, de belleza. Algo que marca tajantemente la inflexión y distinción en esta clase de individuos es que no solo son amigos de la utilidad, sino que necesitan más que eso. Ya no se trata de que su mundo y las herramientas que lo tienden hacia él sean efectivas, sino que se trata de que, además, sean perfectas. En la gran mayoría de estos eventos, esta perfección es eufemismo de belleza.
Después de una profunda cavilación o después de una muy desarrollada sensibilidad (bien puede que ésta sea consecuencia de aquella), la persona de gusto exigente se exilia a sí misma, se condena (gustosamente) a sí misma a la soledad, a la incomprensión y a la poco frecuente satisfacción de sus más acabados apetitos. Un círculo reducido, una proto élite, es la consecuencia inmediata de lo que ocurre cuando esta clase de espíritus se reúnen en sociedad entre personas de similares inquietudes e intereses. Y es que lo que ha necesitado desarrollo y perfección no abunda ni puede ser popular.
Es importante remarcar que la persona de este talante persigue el único fin de satisfacer ese profundo anhelo de acercarse a lo bello, al arte, a lo sublime, al nivel máximo y más acabado de expresión de sí mismo y de su entorno. La exclusividad, en todas sus vertientes, es solo un corolario y no la meta en las acciones. El dinero nunca es fin, sino es el puente por antonomasia que permite el acercamiento entre este ser sensible y lo acabado.
La moral de esta persona, como es de suponer, proviene de una pensada resolución propia. Es un canon individual que tuvo que ser fraguado en momentos de necesaria introspección. El supremo respeto y dignidad que siente hacia sí mismo, pues se sabe único y exclusivo, le produce el mismo sentimiento hacia cualquier otro tipo de manifestación individual, aunque sea diametralmente opuesta. Su ética proviene de este hecho. No obstante, sabe reconocer lo no-acabado y se aleja de ello, pues se reconoce a sí mismo ahí, en estadios anteriores de su desarrollo estético interno. Esto, que es distinto a la discriminación, es más bien una huida de lo primitivo y de lo tosco.
La simpleza de lo complejo suele ser el sino aquí. La búsqueda aforística, la síntesis sin sincretismos, los absolutos menudos y flexibles. En la elevación del espíritu, el camino se estrecha; y las ideas y emociones, en conjunto con el despertar estético, comienzan a estar repletos de sutilezas y delicadezas, cual ramas ulteriores y finas de un árbol del conocimiento. Curiosamente, en este camino ascendente y delgado, como si de verdad existiera una idea absoluta, estos artistas se encuentran entre sí, incluso deambulando cada uno en su camino individual, sin premeditación; y pareciera entonces que la máxima que reza que “la belleza está en los ojos de quien la mira” es una inocente falacia.
Este acto de elevación y estrechez, que implica una profunda y transitoria transformación interior, un refinamiento y un filtro en lo que satisface los apetitos, alcanza su mejor expresión en lo que a partir de ahora se llamará superficialidad. Es la superficie ese estrato final que se consigue luego de ese viaje que parte desde los abismos más profundos y recónditos del desarrollo estético en el humano. La superficialidad, pues, requiere de una previa profundidad de espíritu. Toda capa requiere un sustrato. “Solo los superficiales se conocen a sí mismos”, decía Oscar Wilde.
En contraste con el movimiento ascendente de la persona superficial, el banal es descendente. Incluso, más que descendente, podría decirse es una caída libre; no ya desde un estrato superior, sino desde un plano ajeno a lo sublime al plano de lo bello. Todo esto, abrupta y artificialmente.
La brusquedad de la banalidad se debe a que a través de la persona de este carácter no ocurre ningún proceso de interiorización ni el pulir de elementos estéticos. El banal copia al superficial, saltándose todo el tramo del autoconocimiento y desarrollo del gusto.
Como se mencionó antes, el superficial no deviene en dinero, sino en lo que puede conseguir con él para llegar a lo que pretende, que es la satisfacción de sus más individuales y refinadas querencias. Es posible que el superficial, en cuanto a su apariencia y costumbres, ofrezca muestras inequívocas de exquisitez y lujo; pero este asunto solo es la inevitable expresión exterior de lo que en su interior alberga. Esta expresión es orgánica, pues si sus necesidades estéticas e ideales son exigentes, natural y espontáneamente exigentes serán, en ocasiones, sus necesidades de vestimenta, alimentación y entorno.
El banal, sin previo proceso reflexivo, no es capaz de deducir un canon ético propio, e imita entonces el del superficial. Pero no es capaz –nunca lo será- de copiar la ejercitada interioridad del superficial, y solo copia entonces su apariencia, sus gastos, su consumo. El banal es aquel que, como no siente mayor inquietud de espíritu hacia la belleza, confunde lo sublime con el valor monetario, convirtiendo así el dinero en el fin mismo. Procura, desde luego, lo más costoso, lo más exuberante y llamativo, la mayor cantidad, lo más ostentoso y hasta exagerado.
En la banalidad no hay delicadezas, porque aún intentando disfrazarla en las formas (por ejemplo, El banal es un remedo del superficial.cuando se ciñe a la fórmula de protocolo y etiqueta de las “altas clases”), se nota la tosquedad en el manejo y desenvolvimiento de las ideas. El banal cree vehementemente en las fórmulas y en las soluciones prêt-à-porter, y en contraste con el superficial, nunca se pregunta el “por qué” de los asuntos. En todo caso, se pregunta el “para qué”, siempre en aras de una búsqueda de utilidad. Los superficiales saben que la utilidad de las cosas es apenas un estadio primitivo en el proceso de aprehensión de ellas.
En la tosca banalidad se discrimina. No hay respeto a la individualidad del diferente, sino que más bien hay un sectarismo que es una mala copia del natural elitismo del superficial. Por eso el banal se siente superior, cuando es, sin sospecharlo, el estrato más desfavorecido de gracia. De aquí se deduce que lo que históricamente se ha llamado aristocracia no ha sido más que el disfraz costoso del chandala. De aristocracias y noblezas verdaderas, que son las del espíritu, sabían muy bien Nietzsche y Ortega & Gasset.
La diferencia entre superficialidad y banalidad se hace muy necesaria en los tiempos del hoy, en donde precisamente el pensamiento de lo inmediato, de las cápsulas y de las soluciones en cajas parece estar por doquier. Que no haya reduccionismos en afirmar que el arte es perfectamente inútil, y que el superficial, quien es su heraldo, es por lo tanto, un banal.
Un saludo.




















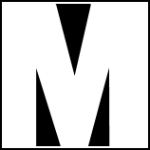







Gracias
ResponderEliminar