
Bajo un estirado fogueo existencialista que nos ha tomado años en madurar (pero que aún estaba verde), mis amigos y yo mirábamos al mar de la mañana. Sin premeditarlo, en ese día intercambiamos un diván por la arena, el incienso por una brisa playera; y nuestra mirada, en vez de posarse en una cara inexpresiva y escrutadora, se perdía más allá, lejos, en el lugar en el que supuestamente Dios separó las aguas del cielo.
Uno de nosotros preguntó: “Si todos los humanos muriesen hoy, ¿cuál hubiese sido el sentido de su existencia?”. Y pareció natural, dada nuestras almas deductivas, extrapolar: “¿Cuál sería el sentido de la última generación de los humanos? Si no viniese nada más, si el humano fuese lo ulterior, ¿cuál hubiese sido su sentido de existir?”. Un rotundo silencio nos hizo la cortesía de introducir luego un unánime “no se”.
Esto ocurrió el año pasado. Y un vaho se apoderó de mi.
Siempre había intuido que el sentido de la vida, de todo lo que vive, era evolucionar. Eso lucía perfecto, puesto que encajaba en todos los seres. Todo lo que vive se desenvolvía ante mis ojos en una lenta espiral ascendente, procurando justamente eso, vivir. Todo lo que vive lo hace hasta donde es necesario, y cuando se tiene una prole, se vive también a través de ella. Para mi la vida se regurgitaba siempre a sí misma, violando toda física, recreándose a partir de la nada, en un sistema que siempre la refinaba un poco más y más. El deber de los hijos era redimir a sus padres, así lo pensaba y luego así me lo ratificaba Nietzsche. Decía: “Ser un puente es lo que más amo del hombre”, y con ello me hacía sonreír.
¿Pero qué tal si la espiral truncaba? ¿Qué tal si todo lo que vive pereciera hoy mismo, a la vez? ¿Qué sentido tendría todo pasado? Pronto caí en cuenta de que la evolución es una herramienta de adaptación, no de refinamiento per sé. No se evoluciona para ser mejores, en función de lo que nuestro patrón de virtudes nos sugiere como el camino a tomar; se evoluciona para poder acoplarnos de la manera más ventajosa a los eventos externos. Si en el futuro sólo los seres gigantes tienen la supervivencia garantizada, nosotros “evolucionaremos” hacia los dinosaurios. ¿Por qué? Porque la vida no busca ser ni mejor ni peor, sólo busca vivir.
Y estando suficientemente sano de todo dogma religioso, más allá de todo bien y todo mal, más allá de toda dualidad, más alto que todas las palabras y sus ilusiones, incluso más arriba del instinto del “todos somos uno”, encuentro sólo la nada, la contingencia filosófica, la posibilidad de haber sido o no, la gratuidad total, la vacuidad total, la náusea de Sartre.
Y en un acto de suprema sinceridad, convirtiéndome a mi mismo en una mínima gota de agua, me volví emesis de emesis, la fusión de la boca con la cola, un círculo cerrado, escudriñándome mis más oscuros instintos. Y halle una de las grandes ilusiones: el control.
Reconocí entonces eso que es tan humano, y más aún, tan animal. Esa forma inconciente e instintiva de unir puntos para conseguir patrones, de unir eventos buscando causas y efectos, construyéndome costumbres, rutinas, eliminando toda adaptación primigenia, sesgando toda posible sorpresa. Me descubrí tomando un puñado de variables y sometiendo a la naturaleza a seguir las relaciones entre ellas, aferrándome con todo lo que tenía a una razón de ser. El control, una de las grandes ilusiones, era lo que me dictaba reconocer un sentido. Falso.
Era el miedo, la inseguridad, la que se disfrazaba de causalidad. “El azar no existe”, “el caos es un orden no entendido”: he ahí mi miedo animal hablando. “Dios no juega a los dados” y de repente Einstein y yo nos hacíamos iguales bajo el techo del temor. Pero el hecho real es que el “hombre está condenado a ser libre”, como bien decía Sartre, y me atrevo a asegurar que no solamente el hombre, sino todo.
¿Y es que a quien le gusta ser un náufrago del vacío? ¿Será que por ser producto de una madre y un padre, nos condicionamos a negar la orfandad total?
Y aquí comienza el devenir, la nausea, la alienación. El ver sin observar, el tocar sin sentir, la desrealización. El existir sin vivir. Arrojados al mundo sin ningún sentido, da lo mismo cómo vivir, da lo mismo cómo morir. El más allá vale lo mismo que el más acá. Todo es relativo y subjetivo. Toda verdad tiene bases de arcilla y toda razón no es más que el consenso en un axioma. Aferrarse a un dios personal resulta lo más tentador, pero en seguida te descubres siendo un infante perdido que clama por su madre. Y rectificas.
Desde el punto de vista de la vida misma, ese vaho es decadencia, porque ese vaho busca la muerte. La vida se vuelve un absurdo, una broma de mal gusto, una realidad dañina a los instintos. Y la risa de tus congéneres te parece inocente e idiota y juras que son ciegos de la más transparente de las celdas. “Las cárceles invisibles” las solía llamar. Aún las llamo así.
Pero la misma espiritualización de la vida que hace del hombre despierto un lastre que respira, es la misma solución a esta enfermedad. Solo hay que recordar que no se debe moralizar los fenómenos. La vida no es un absurdo, la vida es. Eso es todo. Afirmar que la vida es un absurdo es un absurdo en sí mismo, una suerte de ecuación implícita. No se puede afirmar tal cosa ni desde un punto de vista lógico, ni ontológico ni existencial.
Desde un punto de vista lógico, la vida no es un absurdo puesto que no entraña contradicción. Si hubiera contradicción, no habría vida. Desde un punto de vista ontológico, la vida no es un absurdo, porque si lo fuera, la vida no sería. La vida es, es evidente. La vida existe, es evidente. Muy aguas abajo, la vida deviene, se desarrolla, se desenvuelve, pero ahí está.
Ahora bien, ¿por qué la vida no es un absurdo desde un punto de vista existencial? Porque no tenemos derecho a catalogarla como tal. Para ello, necesitaríamos vivir mil vidas más, de mil modos distintos, en mil universos distintos. Luego es que podríamos establecer comparaciones para decir si esta vida es un milagro o no, si es hermosa o no, si es un absurdo o no. E insisto, sólo serían comparaciones, relaciones, calificativos relativos, no valores absolutos. Porque repito: la vida es, y nada más.
Ha pasado un largo año desde aquella vez con mis amigos, la última vez que tuve contacto con el mar. Un año que ha sido una década para mi. En esa década (que bien vale acotar, también es relativa, subjetiva y oriunda de los caprichos de mi ser) descubrí que el sentido de la última generación de la humanidad es el mismo que el de todas las generaciones de humanos que han sido vomitados en esta tierra. Es el mismo que el de todos los seres vivos que han existido, que el de todos los planetas, soles y universos que han sido y serán: Ninguno.
Es difícil asimilarlo, pues muy bien me dice la mujer que quiero: “Entre lo cognitivo y lo conductual hay un abismo”. Pero toda vida es conflicto, toda existencia es entropía. Y ante la orfandad natural que nos dejarán nuestros padres algún día, ante la orfandad de Dios que nos dio el Árbol del Conocimiento, ante la orfandad metafísica que nos da la sinceridad con uno mismo, sucede el mayor de los abandonos, o por qué no, la última de las ataduras, el mayor de los conflictos.
Es aquí en donde tenemos la oportunidad de ser los emperadores de nuestro propio universo. Podemos ser los niños que necesitan las manos invisibles de sus padres para caminar, o podemos ser nuestros propios regentes, darnos nuestro propio sentido y significado. ¿Es tan peligroso jugar a ser nuestra propia divinidad? Yo os invito al riesgo. Lo prefiero antes de volver a ser un catobeplas existencial.

















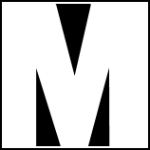







Que forma tan larga de decir que se cayeron a curdas en la playa y al otro día amanecieron enratonados! jajajaja
ResponderEliminarSaludos
Bernardo
Jejeje! Gracias por leer mi estimado profesor.
ResponderEliminar